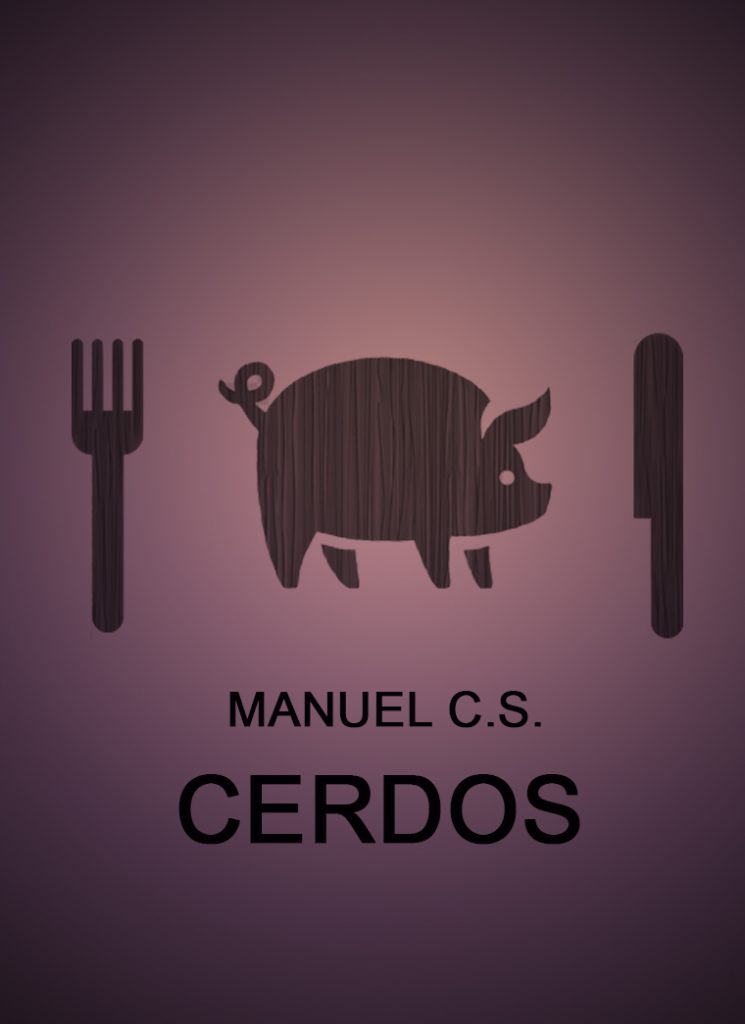Relato Corto: Cerdos. Terror/Gore. Más relatos. Sígueme en Facebook para enterarte cuando publique nuevos relatos. ————————————————————————-
Al principio con los cubiertos, como todos, pero luego me olvido del metal y utilizo las manos. El festín servido recae sobre los cuatro comensales como un hito de victoria en nuestra especie, pues mientras el mundo que ahora conocemos se alimenta de polvo y piedras, ante nosotros tenemos el banquete de un Dios. Uno misericorde, que agasaja a cuatro mortales rendidos ante su presencia.
Pero solo uno conseguirá el premio.
Gambas a la plancha rojas como la sangre, carne crujiente que aún huele al tizón donde se hizo, caldos densos, pasteles hermosos, verduras braseadas… Comida por toda la mesa, hasta donde alcanza la vista.
Y, sin embargo, miedo me da no ser digno.
El olor de todos los platos crea una madeja de hilos que conforman un tapiz extraño. El olor resultante me produce un vacío en el vientre. Es un hedor casi insoportable; obsceno. Tal vez no sea digno del benevolente Dios, aunque pienso descubrirlo o morir en el intento.
Miro a mis tres rivales.
Carla, con sus ojos encerrados en una jaula de carne admirando la comida como nuestros antepasados debieron admirar una veta de oro puro.
Edith igual. Antes trató de presentarse. Tal vez creyó que sus rivales serían complacientes con ella; al conocer su triste historia. Sin embargo, mira la comida de una forma tan vanidosa como el resto. Incluso parece haberse olvidado de sus bebes muertos.
Mario, sin embargo, mira el festín con miedo. Sobre su papada se percibe la inquietud, por mucho que los labios no contengan la saliva, cayendo por su barbilla, dando lustre a la piel rugosa. Tal vez crea que no es digno, igual que yo. No lo concibo de otra forma.
Comenzamos a comer.
La cubertería no tarda en pasar a un segundo plano. El que más coma será el que consiga el premio. Introduzco mis dedos en un caldo turbio: un estofado de carne que huele dulce. Agarro pedazos y los mastico sobre mi plato. Sabe a miel. Mientras engullo, admiro a mis rivales hacer lo mismo con lo que tienen cerca. La grasa del guiso cae por mis mejillas, chorrea hasta la mesa. Trago una carne que no termina de estar masticada del todo.
Carla me mira, sonríe. Luego hace lo mismo, volcando uno de los cuencos de caldo sobre su garganta. Debe estar caliente, porque un vaho surge de entre sus fosas nasales cuando cierra la boca y traga el denso líquido. Ha derramado más fuera que dentro, y ahora su camisa empapada se transparenta y me permite ver su flácida piel. Veo la mancha oscura de sus pezones, las estrías en su piel que no son más que surcos de un disfraz demasiado grande para un esqueleto pequeño.
No me interesa. Sigo comiendo.
Mario mastica las gambas, no las pela. Se nota que en su puta vida ha visto comida como esa. Puede que le recuerde a las cucarachas que se arrastran en los rincones. Le da igual. Con cada dentellada cruje el exoesqueleto; supura sus jugos entre los labios a pesar de su expresión de asco. Ha empezado por lo que más le repugna. Sabe que esto es un maratón, y mejor dejar los sabores más placientes para cuando tragar sea doloroso.
Pasan las dos primeras horas, traen más comida. Los efebos encapuchados llegan y sueltan nuevos platos sobre la mesa. Más manjares para nuestras blasfemas manos.
Agarro un costillar antes de que el plato toque la mesa. Tiene huesos anchos y gruesos. Su carne es tan tierna que se desliza como la seda. Lamo y absorbo la salsa. Es un sonido sordo, pero siento como engrasa mi lengua.
Mientras, los jóvenes criados se lleva los platos viejos y manchados.
Edith es la primera en padecer la fatiga. La mujer es vieja y delgada. Apenas tiene fondo para ocultar sus avances en esta competición oleosa. Se masajea los carrillos con los dedos. Le duelen. A mí también, pero venzo el dolor con la promesa del premio. Mastico la carne hasta que se deshilacha entre mis dientes.
A la tercera hora todos sudamos. Sudamos grasa. Un néctar sólido. Nuestra piel resplandece como la de una bombilla opaca. Hay manchas de sebo corriendo por pelo y ropa.
Edith vomita. Llora cuando lo hace. El interior de su estómago cae sobre la mesa; una lluvia de fango. Salpica en todas direcciones. Cae sobre la comida vieja y la nueva. Todos paramos el festín mientras admiramos la escena.
—No puedo… Dios, no puedo.
Edith llora mientras niega con la cabeza, con los labios aún húmedos. Un engrudo naranja le corre por debajo de la nariz. Ella ya ha perdido, así que la miramos. Sin pena. No pudo salvar a sus hijos, y no pudo almacenar el regalo de un dios en su tripa.
No es digna.
Es una puerca a la que nadie echará de menos cuando se muera. Más para nosotros. Más para mí.
Agarro una trucha braseada, a sabiendas que lo cubre el vómito de la mujer desterrada. Mirando a los demás, declaro mis intenciones sin usar palabras; mordiendo el pescado justo donde la mancha es más oscura. Edith se marcha. Los sirvientes encapuchados vienen a buscarla, y ella vuelve a llorar. Ni la miro. Mastico. Saboreo la bilis que opaca la carne del pez.
El sabor no importa. Solo el premio.
Vuelven a traer comida. Solo al verla, siento el dolor que se forma en la boca de mi estómago. Carla me mira, y veo también dolor en su mirada. Se frota la panza con las manos tan grasientas que deja capas sobre su ropa. Sabe que yo soy su mayor rival, pero yo no la veo a ella como una contendiente digna. Tarde o temprano caerá, al igual que hizo Edith.
Arranco pedazos de carne con tanta ansia que me levanto una de las uñas al hacerlo. El calambre adormece mi mano, pero consigo extraer un trozo lo suficientemente grande como introducirlo en mi boca. Me pica la cara. Cada poro por el que sudo es un hormiguero que vomita fuego. Miro a mi derecha ¿Cuándo ha dejado Mario de comer? Parece tranquilo, mira la comida, pero solo porque esta en un punto intermedio en el horizonte en el que clava sus ojos. Tiene los rechonchos brazos sobre la mesa, la boca abierta.
Me es indiferente, sigo comiendo.
Carla me imita. Cree que puede ganarme si hace lo que yo, pero solo lo hará si me supera. Mastica y me observa. Me admira, más bien. Si yo eructo, ella mimetiza. Si doy largas respiraciones, ella las iguala.
Al hedor de la comida y el vómito se le añade el de la mierda. Mario ha muerto, aunque ni idea de cuándo. Lo anunció con bajeza: con una enorme ventosidad que anegó el lugar en un aire nauseabundo. Bajo su enorme culazo veo como se oscurece la silla mientras se libera su esfínter. Él sigue calmado, mirando el horizonte más allá de la mesa del festín. Nadie viene a recogerlo. Ver como unos jóvenes y escuálidos criados tratan de llevarse al obeso cadáver habría sido cómico, y nadie dijo que la cena viniera con espectáculo. Eso habría rebajado el simbolismo que ofrecía.
La comida se agota y, sin embargo, los efebos no vienen a traer más ¿Acaso se ha acabado el festín?
Hemos rebañado los huesos, absorbido los tuétanos, devorado hasta las entrañas más nauseabundas. Y Carla sigue en sus trece. No quiere perder. ¿Cómo voy a demostrarle lo equivocada que está si no queda más comida?
Me reinvento. Me arranco un trozo de la camisa y tras mojarlo sobre la grasa del plato de la ternera, lo deslizo sobre mi boca, con mis fauces doloridas por el esfuerzo, y mastico. Mastico la tela.
Carla me mira intrigada. Por fin ha descubierto que seguir mis pasos solo la llevarán a mirarme la espalda. Ella también se reinventa. Agarra su grasiento plato y lo revienta contra la mesa. Se introduce pedazos en la boca y los mastica. Suena como el machacar de piedras. La sangre cae bajo sus labios, y luego escupe unos trozos que rebotan por el mantel. Es difícil distinguir los dientes de la porcelana.
¡No me va a ganar! ¡No pienso tolerarlo!
Me levanto y me abalanzo sobre ella. Mi estómago cruje de dolor por el esfuerzo. Me escurro entre la grasa, tumbo la mesa con mi peso. Caigo sobre Carla, con mis dedos sucios y sebosos sobre su cuello; rodeando su garganta.
Ella trata de gritar, luego saca la lengua, como si el oxígeno se lamiera.
Me golpea en el hombro con pequeños toques. Mis nudillos empalidecen por la presión. Entonces me toca los ojos y aullo. El aceite de sus manos es como fuego, y no puedo evitar soltarla.
Ella toma aliento, pero tose. Y eso le produce arcadas.
Yo apenas puedo ver. Reculo y encuentro algo en el suelo. El plato que ella había roto. Agarro un pedazo, uno largo y afilado. Mientras ella aún trata de recuperar la calma, lo entierro en su pecho. Ni siquiera chilla. Solo vomita. Cae bocarriba y expele el engrudo mezclado con la sangre de su garganta. Resbala por los laterales de su cara, mientras abre tanto los ojos que parece que van a salir despedidos. Vuelvo a clavarle el plato, esta vez entre las tetas, y veo como la carne se abre, la vitae se derrama, y mientras ella se atraganta con su propio vómito emitiendo gruñidos, yo entierro mi cara en su herida abierta.
Otra vez más: mastico.
Cavo a dentelladas entre las paredes de su pecho. Me astillo los dientes con sus costillas, introduzco los dedos mientras devoro su carne, y termino de arrancarme la uña con su caja torácica.
Sigo devorando. Llego hasta el corazón.
El último plato, y ya no quedan comensales.
Solo yo. Soy Digno. Soy Digno.
No sé cuánto tiempo estuve devorando sus entrañas. El aplauso me sacó de mi delirio, y con la cara cubierta de sangre, me giré en la dirección del ruido.
Es un hombre, pero no un hombre. Su hocico chato y sus ojos enterrados en una piel llena de pliegues. Dos colmillos recubren su perfil. Aquellas pupilas grandes y negras. Sus orejas puntiagudas; forman dos rombos. Viste un traje negro, elegante, y tanto sus manos como sus pies, sobresalían de la pulcra tela, acabados en oscuras pezuñas.
—¡Enhorabuena! —Su voz no es una voz. Apenas gruñidos que crean fonemas — ¡Eres todo un pura sangre! Íbamos a dejar a la hembra. Os habría apareado y me habríais dado una hermosa camada, pero tú querías ganar ¡Eres todo un alfa!
El hombre cerdo parece complacido. Mi premio. Por fin.
—Ven conmigo, humano —Sus gruñidos se clavaban en mi cerebro —. Déjame que te mantenga, que te cuide. Ahora eres de mi rebaño. Serás un humano gordo toda tu vida. Nunca pasarás hambre, y cuando mueras, servirás como agasajo a mis más honorables invitados.
Sonrío. No puedo evitar hacerlo, y manteniéndome a cuatro patas, con el rostro cubierto de sangre, lloro de felicidad.
—Sí, mi amo.
Digo antes de lamer las pezuñas de sus pies, de puro agradecimiento.
En ese instante tengo un pensamiento gozoso. Dios es un cerdo, uno que nos ha creado moldeando fango a su imagen y semejanza.